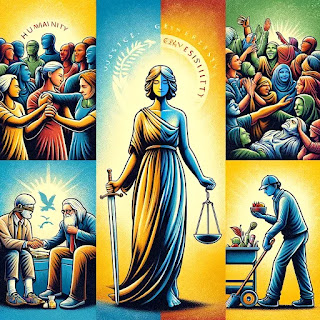Afirmaba Schumpeter que la expresión
“Estado fiscal” es un pleonasmo. No le faltaba razón. El sistema fiscal
constituye la espina dorsal de cualquier Estado. Sin una capacidad tributaria
que le permita obtener ingresos coactivos con los que financiar las funciones
públicas asumidas, difícilmente puede concebirse una organización estatal. El
poder fiscal, junto a la potestad legislativa, la soberanía monetaria, y la
emisión de deuda pública, ha sido uno de los cuatro vértices representativos
del “cuadrado del poder” en el que se han basado los Estados modernos.
Hasta finales de los años setenta del
pasado siglo, España era uno de los países más centralizados del mundo;
posteriormente, merced al desarrollo del nuevo marco constitucional de la
democracia, se ha convertido en uno de los más descentralizados, equiparándose,
o incluso superando, a los dotados de una estructura federal. Al aprobarse la
Constitución de 1978, a través de una disposición adicional, se dio el visto
bueno al mantenimiento de los “derechos históricos” de los territorios forales
(País Vasco y Navarra), incorporando una excepción, que representa una clara
singularidad y conlleva una serie de ventajas intrínsecas. Y se han producido
algunas adicionales a pesar de que la propia Constitución establece que, de la
aplicación de los sistemas de financiación autonómica, no pueden crearse
discriminaciones entre los habitantes de las distintas regiones.
Loable propósito, que no debe impedir
reconocer que ya el hecho de que las Comunidades forales sean titulares
prácticamente de la totalidad de los ingresos fiscales (todos, salvo los
aranceles a las importaciones y las cotizaciones sociales) implica un estatus
diferenciado, al mantener directamente los resortes del poder fiscal. Dichas
Comunidades (o sus Diputaciones) recaudan sus tributos y transfieren después al
Estado una parte de sus ingresos (“cupo” en el caso vasco; “aportación” en el
navarro) para ayudar a sufragar aquellas competencias que no han sido atribuidas
a esas comunidades o a sus corporaciones locales. El sistema de financiación
foral ha recibido numerosas críticas por su opacidad, por sus resultados
financieros, y por su falta de adaptación a la realidad actual. Y, según
cálculos de Fedea, la financiación por habitante obtenida por el País Vasco y
Navarra es muy superior a la de las Comunidades de régimen común.
Una pregunta que se planteaba ya hace
décadas, y que ahora ha vuelto a suscitarse, es si es factible la
generalización del sistema de cupo en España. En línea con lo señalado, eso
implicaría, en la práctica, el desmantelamiento del poder estatal, en la medida
en que quedaría desprovisto de capacidad recaudatoria y, en consecuencia, de
autonomía para llevar a cabo actuaciones económicas de alcance nacional. El
Estado se convertiría, de facto, en una especie de agencia a la que los
gobiernos regionales encomendarían algunas misiones, entre ellas, supuestamente,
la representación exterior. Habría que establecer un procedimiento para la
fijación de una contraprestación por las funciones generales desempeñadas por
el Estado y su distribución entre todas las Comunidades Autónomas.
No sería nada fácil encajar en el sistema
la articulación de los mecanismos para instrumentar el principio de solidaridad
previsto en la Constitución, y la preservación de unos estándares mínimos del
Estado del bienestar en todo el territorio nacional. El problema se agravaría
enormemente si se quisiera extender el enfoque a las cotizaciones sociales y a
la gestión de las prestaciones públicas. Por otro lado, las Comunidades de
mayor renta tendrían holgura para cubrir todos sus gastos con sus impuestos,
pero esto podría no darse en otros casos. Además, la fragmentación de la
administración tributaria sería negativa en términos de economía, eficiencia y
eficacia.
Hay quienes se sorprenden de lo poco
apreciada y valorada que resultó la decisión de introducir el sistema de cupo
en la Constitución de 1978. A la vista de los inconvenientes que podría llevar
aparejada su extensión a otros ámbitos, cabría colegir que, con la dosis
actual, se ha alcanzado ya una situación de exceso de cupo.
(Artículo publicado en el diario “Sur”)